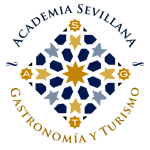No es mi costumbre salir de mi rincón aljarafeño en el mes de agosto y menos para ir a una de nuestras innumerables y magníficas playas andaluzas. Pero en esta ocasión, nobleza obliga, me debía a la petición de uno de mis más queridos amigos a quien profeso admiración y enorme afecto desde hace nada más que 47 años.
Así que me pertreché de pantalón corto, chanclas y gorrita y me dispuse a hacer un pequeño estudio antropológico sobre cómo reacciona el personal después de año y medio de limitaciones a la movilidad.
Por más que el resultado fuera previsible, he de confesar que he quedado anonadado. Acaso la vida que llevo, en estado de casi asilvestramiento, ha influido en mis apreciaciones y consideraciones.
Por respeto prefiero no referirme expresamente al lugar en el que durante siete interminables días he soportado las calores propias del momento con un añadido de humedad que me ha hecho ponerme bajo la ducha hasta en cuatro ocasiones diarias.
Pero si diré que su estupendo paseo marítimo parecía a las 9 de la mañana la calle Asunción un miércoles de Feria. Estas generaciones vamos a durar más que un buzo debajo de un grifo con tanto running, walking y trekking . Lo cierto es que para hacer mi ejercicio matutino tenía que ir sorteando gente corriendo, caminando, bicicletas, patinetes y máquinas municipales de limpieza.
A la hora de acudir al baño en el mar he notado palpablemente la ausencia de turismo extranjero. La ordenada zona de hamacas y sombrillas sólo con un diez por ciento de ocupación, mientras que la de sombrillas y sombrajos llegaba hasta la mismísima orilla con ocupantes dispuestos a echar el día, debidamente preparados con sillas, mesas, neveritas y otros útiles de fácil y cómodo transporte. (Hay quien se traslada con una especie de carretilla para cargar toda la impedimenta).
Y llega la fatídica hora de almorzar en el chiringuito o restaurante de turno, a pie de playa, a veces bajo sombra artificial y, si tienes suerte porque has hecho tu reserva con tres días de antelación, dentro pero con todo abierto (medidas Covid) y sin aire acondicionado.
Las distancias entre mesas relativamente prudentes, cartas de papel reutilizables y menús que parecen fotocopiados del restaurante vecino porque son pocos los que introducen variaciones a las consabidas ensaladillas, pimentadas, salpicones o pescados de la zona, muchos de ellos en diminutivos (¿?). Ruido mucho ruido, conversaciones a tope de decibelios que aumentan a medida que la ingesta de líquidos avanza.
Y qué decir del servicio. O llenan tu mesa de golpe con todo lo solicitado en la comanda o tardas un mínimo de hora y media en comer si lo haces espaciadamente. Amén de que ya sabemos que quien te atiende es probable que en estos meses haya cambiado la brocha o el palaustre por la bandeja y, eso sí, el tpv.
Al caer el día, ya escarmentado, si acaso una cervecita antes de ir a casa a cenar sano. El problema vuelve a ser la búsqueda de un sitio libre. Y la cola que tienes que hacer si quieres disfrutar de un buen helado al no ser que lo pidas por Glovo.
Y así día tras día.
Con el máximo respeto a quienes disfrutan con esta manera de vacacionar, me pregunto ¿en dónde está el descanso, el relax, la ruptura con el estrés del resto del año?. Me cuesta entender.
Decididamente sigo prefiriendo dedicar mi tiempo a conocer otros paisajes y paisanajes, a ser posible, en donde reinen los silencios, la serenidad y climas más templados. Y lo bueno de estar jubilado es que lo puedo hacer en los primeros días del otoño, mientras que otros regresan después de “haber descansado” en la playa.
Julio Moreno Ventas