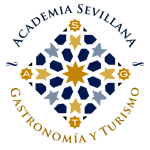Tres letras, sólo tres: y tanto dentro. Incluso a Dios, para quien es creyente.
El vocablo pan es una palabra breve, rotunda, crujiente.
Este alimento antiguo y sagrado, milenario y sacramental, apoyo -o base- permanente y pertinaz de nuestras comidas, ha tomado diversas formas, se ha metamorfoseado desde un pasado en el que era ácimo y la levadura aun no había llegado a hacer su necesario acto de presencia, hasta una actualidad en la que la ciencia (o como se decía en la Sevilla del siglo XVII, “el arte”) de la panadería nos proporciona, hoy y en nuestras mesas, bocados crocantes, diversos y suntuosos. De la espelta al trigo emmer; del pan plano, y cocido en las paredes de un horno de campana en los albores del Neolítico, en los primeros pasos de la civilización y las ciudades, a los miles de tipos que hoy podemos hallar en los obradores. De la intuición a la reacción química. Del ayer al hoy.
Mucho se ha avanzado desde esos panes cuya harina surgía de molinos de mano, que la mezclaban con la caliza arena de la piedra: panes que erosionaban y abrasaban por igual los dientes al campesino y al faraón. Desde ese panis acerosus, basto, oscuro pero eficaz sustento de la plebs de Roma, del legionario bajo el sol de Siria o en el frío de Britania, hasta ese panis candidus privilegio de los ricos que se asomaban a los balcones de sus estancias en la bahía de Nápoles durante los tórridos meses del ferragosto romano.
Un pan que era, a la vez, bebida y comida: no pocos pueblos lo bebieron, de cebada y fermentado, entre las ásperas nieblas de Germania o a orillas del Danubio en lo que fue la orgullosa Dacia, a la que solamente pudo someter el italicense Trajano. Un pan que alimentaba y alegraba la vida, que se repartía al pueblo de Roma, ocioso y regalado, con los donativos por la ascensión de un nuevo césar o con las entradas del circo. Un pan que fue y es aun, con el vino, cuerpo de la divinidad y sujeto principal del rito religioso, porque pocas cosas hay tan sagradas como el pan: aun recuerdo a mi abuelo, que lo besaba con piedad antes de comerlo, para que el trigo de los campos de Dios le diera fuerzas para comenzar su día.
Pero no todo es pan, aunque en realidad lo sea: en la portentosa Sevilla del siglo XVI, y sin duda antes, la humilde masa se cocía dos veces -y eso se hacía tanto en los hornos de Triana, allá por la antigua calle de Santa Catalina, como en los que poseía el rico Juan Vicentelo junto a los muros de la Macarena-, se transfiguraba y conservaba, y entonces se subía a los barcos y cruzaba el mundo, porque esas tortas de pan seco, de bizcocho (bis cotto: cocido dos veces), del que se había extraído completamente la humedad, mantenían a los marineros, a los guardas y a los pasajeros de las armadas de Indias, o a quienes navegaban desde un Acapulco entonces español hasta una Manila también por entonces española, embarcado en las flotas de Nueva España y de Tierra Firme o en la Nao de China. Bizcocho entonces y ahora regañá, nombre diferente pero mismo producto, conservado aun en los obradores cuyos antepasados elaboraron, con asientos y contratos con la inabarcable Monarquía Hispánica de entonces, los panes planos y secos para los barcos que aun hoy elaboramos, consumimos y disfrutamos en nuestra Andalucía milenaria. Una receta que, con el recuerdo, nos devuelve el respeto por nosotros mismos; y también la sorpresa, o la admiración, por aquello que fuimos: el mundo entonces -como bien anunciaba en su lema Felipe II- no era suficiente.
Y como nada se tira, cuando el panadero elabora su pan ya casi en serie -está apuntando ya en la Historia una revolución industrial-, en largas filas de hogazas unidas entre sí por las puntas, los crujientes sobrantes se guardan y se comen, dando valor y nombre propio a lo que iba a ser tan sólo un desperdicio: porque el pan no se tira, se transforma: el pan se corta, se muele, se ralla, se fríe, se echa en las calientes sopas que alegran el alma. Y así ven la luz esos picos que hoy son imprescindibles para el tapeo, para la alegría y para la convivencia.
¡Cuánto ha visto el pan! Vio crecer las ciudades del Neolítico, los imperios fluviales y la Roma antigua; estuvo entre los pueblos godos y entre las tribus árabes; se sirvió en los banquetes de los reyes y en las pobres mesas de los campesinos. Su falta, o su carestía, produjo revoluciones y un mundo nuevo. El pan hoy, seis mil años o más después de su aparición, sigue siendo protagonista. Covarrubias lo definía en 1611 como el “sustento común de los hombres”, y en las coplas populares del siglo, en los cancioneros que corrían en los pliegos de cordel se afirmaba cómo “al villano se la dan/la fortuna con el pan”, unos villanos que, como relataba fray Antonio de Guevara en el siglo XVI, “en el aldea comen el pan de trigo candeal, molido en buen molino, ahechado muy despacio, pasado por tres cedazos, cocido en horno grande, tierno del día antes, amasado con buena agua, blanco como la nieve y fofo como esponja”. Un pan que “tiene el primer lugar entre todas las demás cosas que dan nutrimento al hombre […] que tiene un beneficio admirable de naturaleza, que es dotado de todos los gustos y sabores: todas las cosas de comer se hallan buenas y provechosas, cuando son comidas con pan”, como decía Miquel Agustí en 1617. Un pan que es santo, que es sagrado, que es don diario de Dios; y que en Sevilla alcanzaba, como nos dice Lope, que vivió en nuestra ciudad durante su infancia y en su primera madurez, cotas de excelencia: “el soberbio pan del Gandul de mi vida… las roscas de Utrera del cielo… pan de Sevilla, regalado y tierno”, como escribía quien fue fénix de los ingenios.
Y nuestro Quijote, ejemplo de vida y de cordura -aunque su razón estuviera perdida por los campos y los trigales de la Mancha- nos dice: “¡Venturoso aquél a quien el cielo dio un pedazo de pan son que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo”. Pan con queso, pan con pimentón, pan en sopas, pan en migas, pan en gachas: pan, en suma. Pan que comen el Buscón y el Lazarillo, Guzmán de Alfarache y Sancho Panza.
Por todo esto, quizá un año no haya sido suficiente para celebrarlo; pero bien ha estado. No hay alimento que merezca más celebración, porque él, en sí mismo, es celebración. Así pues, hola y adiós, año del pan. Has dejado, sin duda y como siempre, un dulce y crujiente sabor en nuestras bocas.
Muchas gracias.